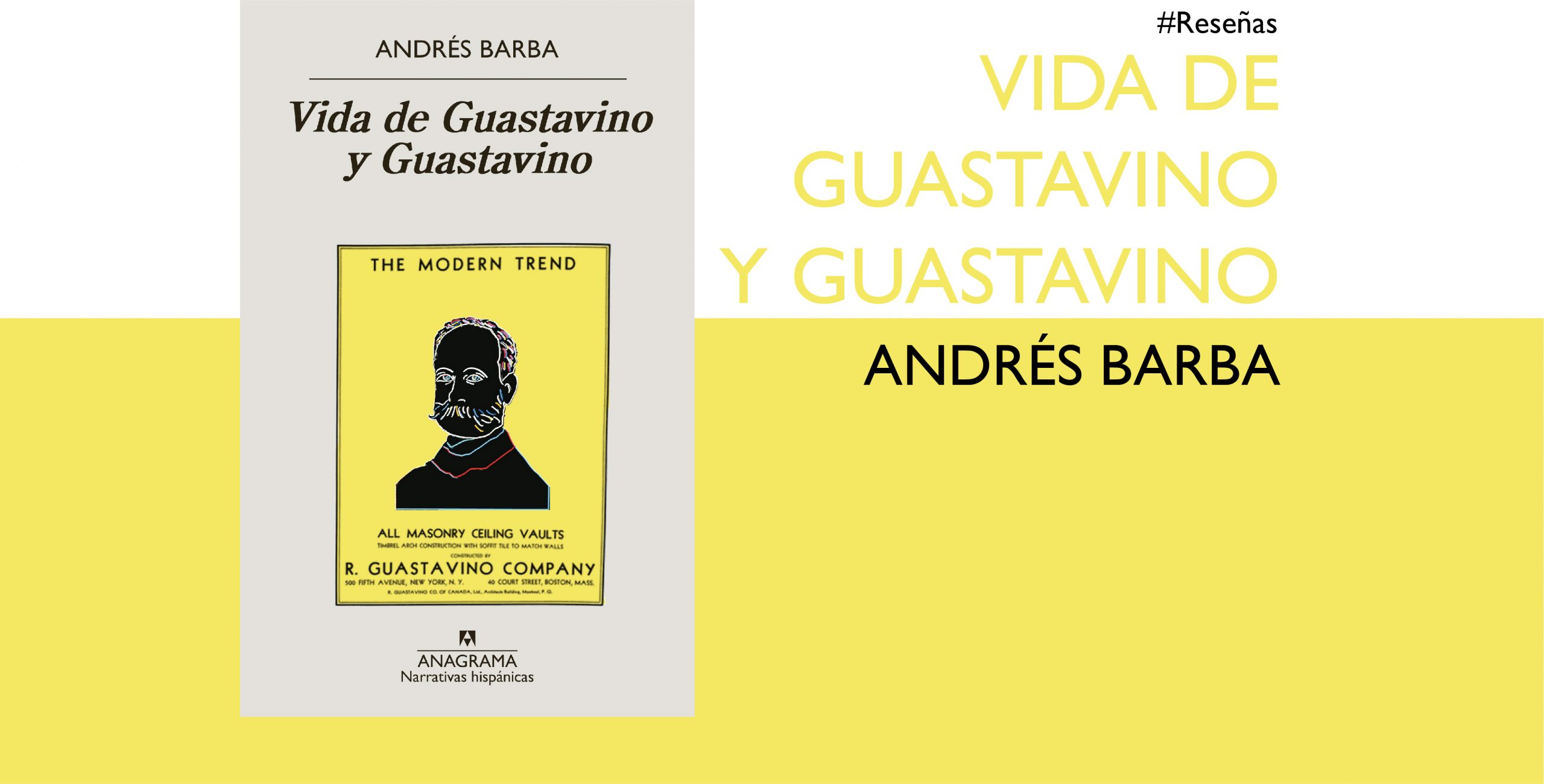Furia | Clyo Mendoza
Así comienza la contratapa de Furia, de Clyo Mendoza: “Una maldición se cierne sobre el linaje de Vicente Barrera”. Seré osado, diré: la maldición está en el texto, en sus costuras, la maldición está en la sangre tinta que dibuja, como si fueran letras, una historia degenerada. Todo se infecta con la prosa, como una rima trunca que siempre se pospone, la maldición es la palabra y la historia bestial que se tiñe con la lógica de la afectación. Porque toda palabra está maldita en este texto y toda palabra maldice a la que vendrá: como en un dominó macabro, cada pasaje contagia al siguiente y deforma la trama infectada de un realismo visceral. Porque allí vamos: en las llanuras de los desiertos todos los horizontes parecen los mismos. Y entonces el tal Barrera bien podría ser la Cesárea Tinajero que los detectives de Bolaño salen a cazar. Pero no:…
#Reseña | Fármaco – Almudena Sánchez
Un libro es también una confesión. O puede serlo: debería serlo. Ahí es donde escribir y leer, a veces, se tocan: toda palabra tiene el doble filo de significar y significarte. Como si todo lector fuera un espejo o todo escritor fuera un reflejo: el texto es lo que está entre el sujeto y el sujeto. Y entonces Fármaco aborda la biografía como si fuera una vida posible: en la narración de Almudena Sánchez se ve la delicadeza de una situación que jamás será la nuestra y que al mismo tiempo lo es. Una píldora de casi doscientas páginas. Que se traga de un trago o no se traga. Desde el vamos, el contrato: “hablando de cabezas: habría que empezar a explosionar ya”. Así escribe Sánchez, kamikaze, autodestructiva, en la primera línea que es como una mecha encendida: explotá conmigo o pasá a otro libro. Como un abrazo del hombre…
#Reseña| Vida de Guastavino y Guastavino – Andrés Barba
Todo -incluso, también, la vida, tal vez- comienza con una advertencia. Barba lo hace. Nota introductoria. Página nueve, sin numerar. Dice el autor: “El biógrafo es siempre un exégeta por obligación de interpretar lo que admite muchos significados posibles, pero también -y sobre todo- por la de darle a la vida una forma y un sentido que casi nunca tuvieron”. Entonces allí vamos. Donde no había nada: todo. Como Guastavino. Hacer una cúpula de palabras. Que las palabras copulen, que fecunden, inventivas, diosas, una vida posible para Guastavino. Para Guastavino y Guastavino. Porque en la introducción tal vez faltaría una advertencia cortasiana: no ha de confundirse el pie con el pie, no ha de confundirse Guastavino con Guastavino. Dos vidas para una continuidad. Así lo narra Barba. Quien quiera entender que entienda. Quien quiera leer que lea. Quien sepa leer que entienda y sino que entienda cualquier cosa: es premisa…
El minuto de Sangre | Capítulo 1
Es inconveniente manejar y preguntar