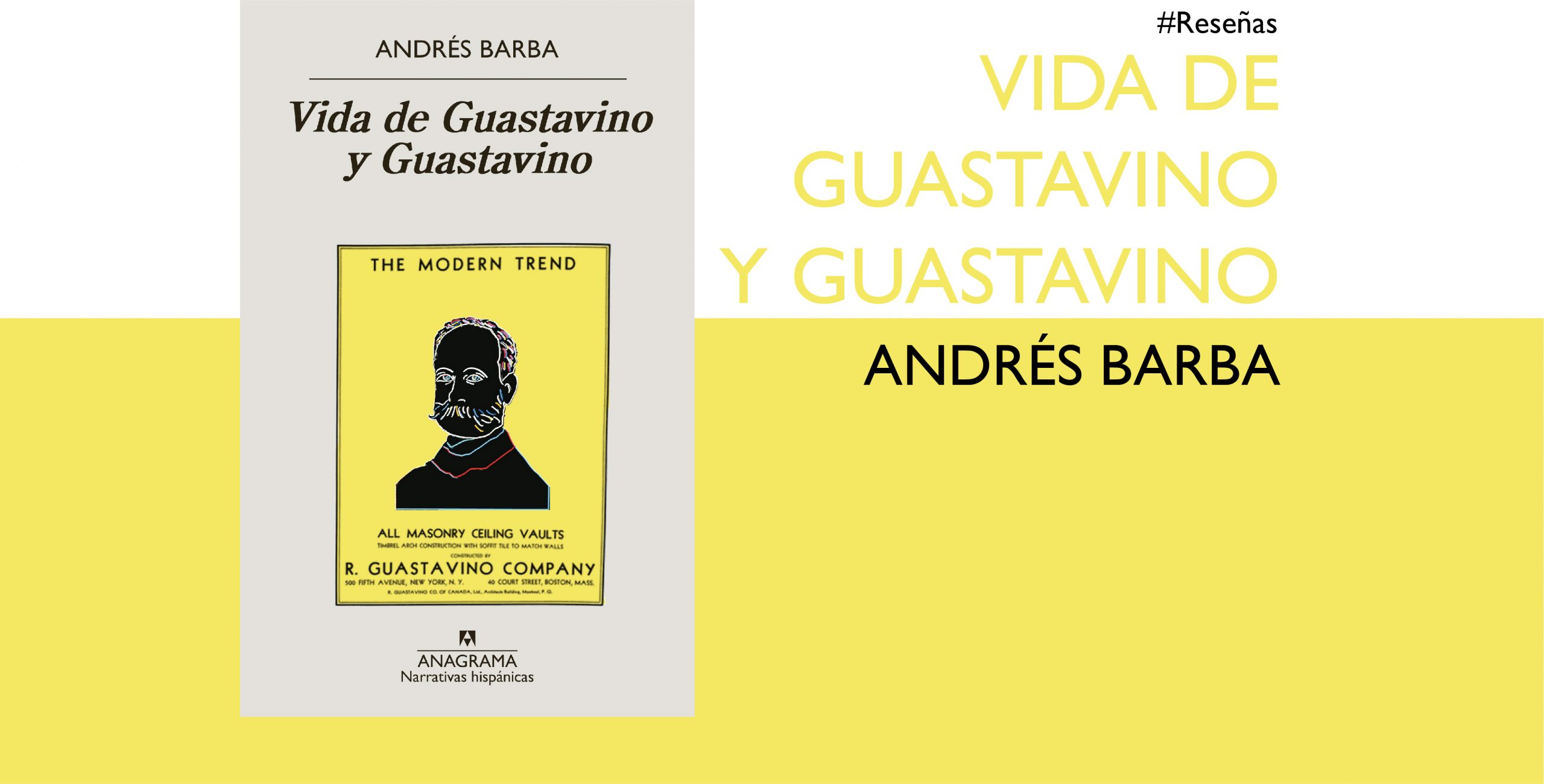Walter Lezcano recomienda 2666 y La novela luminosa
En Mesa de Luz, una personalidad destacada de la cultura recomienda un autor, un libro o sencillamente un cuento al que prestarle atención. Me gustan dos seres humanos absolutamente extraterrestres que son Mario Levrero y Roberto Bolaño. No me gusta mucho la palabra recomendar, pero digámoslo en esta forma: yo no soy religioso, pero si me adhiero a una religión firmaría sobre estos dos libros: 2666 de Roberto Bolaño y La Novela Luminosa de Mario Levrero. Si existiese alguna religión que tuviese estos dos libros como biblia, yo me anoto. Si me decís para entrar acá hay que leer estos dos libros y seguir sus enseñanzas yo voy. Soy muy fan. Los releí y son muy largos. Son como objetos extraños dentro de la literatura latinoamericana, o sea son libros que escapan a su país. A Uruguay, en el caso de Levrero y a Chile, o a España donde escribió…
#Reseñas| El mal menor – C.E. Feiling
Narradores: narren como Feiling. Detectives: piensen como Feiling. Villanos, asesinos, perversos: oculten como oculta Feiling. Palabras: ríndanse ante él. Si es que todavía no están rendidas. En El mal menor hay pulso, todo es pulso, todo es respiración, órganos vitales, un texto órgano que se contrae y se expande, que se hincha y se desinfla, un texto sangre que recorre, con genética híbrida entre el terror de Stephen King y los sábados de súper acción, la tensión, como una cuerda floja del pensamiento. Un equilibrio constante: lo que se dice y lo que se oculta. Esa es la cuestión del género. Porque todo texto es también dos textos. Dos planos. Los planos de Inés Gaos, que ve lo que no hay, que ve lo que no hay hasta que hay, sí que hay, mierda que hay, ¿qué cosa?, una realidad falsa, una cosa imposible, que sin embargo sucede. ¿Monstruos?: no,…
Andrea Prodan recomienda leer La penúltima verdad de Philip K. Dick
En Mesa de Luz, una personalidad destacada de la cultura recomienda un autor, un libro o sencillamente un cuento al que prestarle atención. Acabo de terminar un libro realmente impresionante. Me tiene entusiasmado casi como cuando escuchaba un gran disco cuando tenía 17 años, en la época de los altos discos. Es algo parecido. “La penúltima verdad”, “The Penultimate Truth”, de Philip K. Dick, autor que yo igual adoro, pero este libro me sorprendió. Diría que es como una obra maestra, medio escondida en su panorama de literatura: es muy grosa. Hoy en día el papel de filósofo ha sido completamente explotado, dinamitado por la historia misma. En este caos de mil voces hablando al mismo tiempo, nos agarramos de los visionarios: H.G. Wells con La máquina del tiempo, Julio Verne con sus viajes a la luna o interplanetarios, Borges mismo y unos pocos otros. Y después está Philip K.…
Primera persona del singular – Haruki Murakami
Un escritor sin obsesiones es como un animal sin instinto, dijo una vez aquel. Y un animal sin instinto más que un animal es una máquina y entonces conflicto porque un escritor es también una máquina: será, entonces, una máquina con obsesiones. Como la vez aquella tan famosa en la que Casciari dijo que Messi es un perro, sin dudas provocativamente, pero con ciertos argumentos: bueno, esta vez puede decirse también que Murakami es un perro, tal vez provocativamente, pero con ciertos argumentos. Un perro obsesionado, un hueso, quiere su hueso, ¿el jazz? un hueso, ¿la nostalgia? un gran hueso, ¿los Beatles? otro hueso. O no, mejor no, mejor Murakami es como un pájaro, eso queda mejor, menos provocativo, menos argumentado, pero más bello: Murakami es como un pájaro porque siempre vuelve a su nido, porque no puede más que volver a su nido, Murakami es como un pájaro porque…
El ladrido del tigre | Osvaldo Baigorria
Vamos a dejar para otra vez la cuestión de si los ambientes y las cosas son o no otro personaje de la ficción. Y por hoy vamos a suponer que sí, que son. Que todo lo que hay opera sobre la realidad. Y la transforma. Y que todo lo que hay es la realidad, pero sobre todo que tiene voluntad. Es la voluntad de un dios, en todo caso, si el autor es un dios. Vamos a dejar para otro día también la cuestión del autor. Hoy hablemos del río. Más que del tigre, más que del Tigre con mayúsculas, hablemos del río. No del río como cambio. Hoy no nos importa el río como cambio. Hoy nos importa el río como proceso de escritura. El texto de Baigorria como un río. Pero no como un río cualquiera. La novela como un arroyo del Delta, ¿estuvieron alguna vez en el…
Franco Torchia recomienda leer a Antonio Lobo Antunes
En Mesa de Luz, una personalidad destacada de la cultura recomienda un autor, un libro o sencillamente un cuento al que prestarle atención. «Me gustaría recomendarles leer al escritor portugués Antonio Lobo Antunes, que para mí es uno de los mejores escritores del mundo. Hay muchas novelas de él traducidas a diversas lenguas, también a la lengua española. Acá en general sus libros están publicados por Mondadori y puntualmente quisiera recomendar su novela «El orden natural de las cosas» que ya tiene más de 25 años. Lobo Antunes es una especie de eterno candidato al Nobel, es de esos nombres, como tantos otros, que todos los años vuelvan a sonar para obtener el premio. Quiero detenerme en él, me gustaría mucho que lo puedan leer. Estamos hablado de una escritura densa y de una literatura a mi juicio perfectamente hecha”. Franco Torchia es graduado en letras (UNLP). Como periodista trabajó en Clarín,…
Daniel Mecca recomienda leer Tlön, Uqbar, Orbis Tertius
En Mesa de Luz, una personalidad destacada de la cultura recomienda un autor, un libro o sencillamente un cuento al que prestarle atención. Voy a elegir el primer cuento de Ficciones de Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. En una analogía con los discos es una canción anti marquetinera, anti radial. Si pensamos en hits, El Aleph es un hit, Las Ruinas Circulares es un hit. Tlön es el Tomorrow Never Knows de Borges. De repente tenés guitarras al revés, cosas raras que están pasando, tenés elementos del mundo imaginario que empiezan a intervenir en el mundo real. Y digo anti marquetinero porque para un lector de Borges que compra Ficciones, que de repente empieza por Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, dice qué viene después de esto. Es un texto que te vuela la cabeza, pero me parece una decisión muy valiente de Borges no haber comenzado Ficciones con El Sur, que es un texto más…
Furia | Clyo Mendoza
Así comienza la contratapa de Furia, de Clyo Mendoza: “Una maldición se cierne sobre el linaje de Vicente Barrera”. Seré osado, diré: la maldición está en el texto, en sus costuras, la maldición está en la sangre tinta que dibuja, como si fueran letras, una historia degenerada. Todo se infecta con la prosa, como una rima trunca que siempre se pospone, la maldición es la palabra y la historia bestial que se tiñe con la lógica de la afectación. Porque toda palabra está maldita en este texto y toda palabra maldice a la que vendrá: como en un dominó macabro, cada pasaje contagia al siguiente y deforma la trama infectada de un realismo visceral. Porque allí vamos: en las llanuras de los desiertos todos los horizontes parecen los mismos. Y entonces el tal Barrera bien podría ser la Cesárea Tinajero que los detectives de Bolaño salen a cazar. Pero no:…
#Reseña | Fármaco – Almudena Sánchez
Un libro es también una confesión. O puede serlo: debería serlo. Ahí es donde escribir y leer, a veces, se tocan: toda palabra tiene el doble filo de significar y significarte. Como si todo lector fuera un espejo o todo escritor fuera un reflejo: el texto es lo que está entre el sujeto y el sujeto. Y entonces Fármaco aborda la biografía como si fuera una vida posible: en la narración de Almudena Sánchez se ve la delicadeza de una situación que jamás será la nuestra y que al mismo tiempo lo es. Una píldora de casi doscientas páginas. Que se traga de un trago o no se traga. Desde el vamos, el contrato: “hablando de cabezas: habría que empezar a explosionar ya”. Así escribe Sánchez, kamikaze, autodestructiva, en la primera línea que es como una mecha encendida: explotá conmigo o pasá a otro libro. Como un abrazo del hombre…
#Reseña| Vida de Guastavino y Guastavino – Andrés Barba
Todo -incluso, también, la vida, tal vez- comienza con una advertencia. Barba lo hace. Nota introductoria. Página nueve, sin numerar. Dice el autor: “El biógrafo es siempre un exégeta por obligación de interpretar lo que admite muchos significados posibles, pero también -y sobre todo- por la de darle a la vida una forma y un sentido que casi nunca tuvieron”. Entonces allí vamos. Donde no había nada: todo. Como Guastavino. Hacer una cúpula de palabras. Que las palabras copulen, que fecunden, inventivas, diosas, una vida posible para Guastavino. Para Guastavino y Guastavino. Porque en la introducción tal vez faltaría una advertencia cortasiana: no ha de confundirse el pie con el pie, no ha de confundirse Guastavino con Guastavino. Dos vidas para una continuidad. Así lo narra Barba. Quien quiera entender que entienda. Quien quiera leer que lea. Quien sepa leer que entienda y sino que entienda cualquier cosa: es premisa…